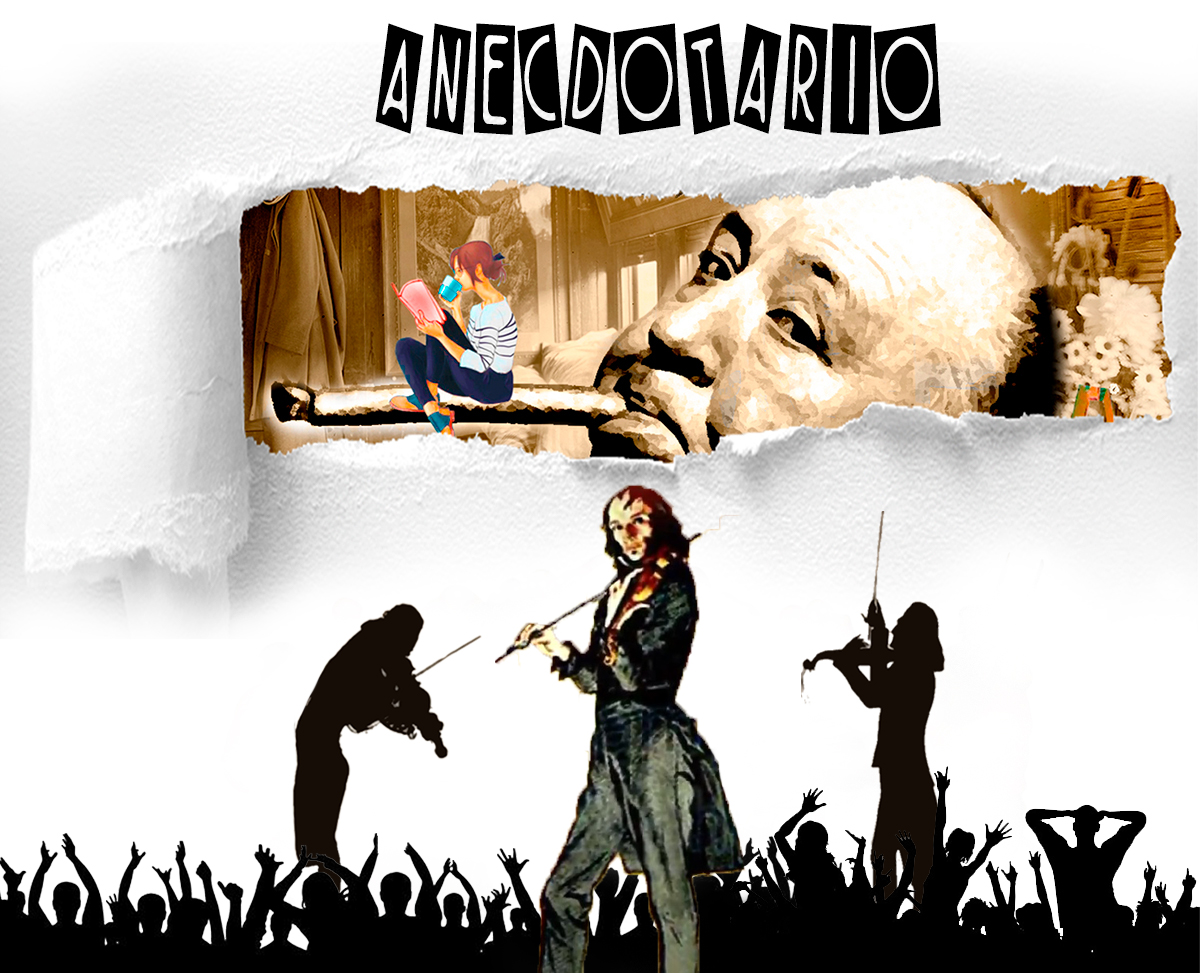EN BLANCO Y NEGRO
Hoy por fin, a la edad de 52 años, me he dado cuenta de lo que mi profesor de historia creyó que yo sabía cuando, con 12 años, lo vi entrar en la clase con una mirada vacía y cubierto de matices grises. Nos miramos a los ojos y él creyó que yo lo había entendido, pero era muy pronto. Hoy, cuarenta años después, lo sé.
Todo empezó cuando visité por primera vez las oficinas donde trabajaba mi padre: un hombre austero, elegante, distante; un hombre al que le sobraban las demostraciones de ternura.
—Eso nos hace débiles— le decía siempre a mi madre—. No debemos permitir que nada nos afecte y mucho menos que lo vean los demás. La información —me decía con sus ojos fríos puestos en mí— es poder: la que guardamos, la que descubrimos, la que damos. No lo olvides nunca Heder—, y acto seguido me daba un tirón de pelo para que mi espalda se pusiera recta como una vara. Ese era mi padre: un alemán en un tiempo de locura.
Aquel día como regalo de cumpleaños, mi padre me llevó a sus oficinas en las que trabajaba como arquitecto jefe para una compañía que edificaba por todo el país. Yo estaba ilusionado, por fin era digno de su confianza y ya casi me sentía como un hombre. Con los ojos primerizos de un niño con camisa de adulto recién estrenada, observaba con admiración las grandes mesas dispuestas para acoger los edificios del futuro. Ya en su despacho, me senté en su silla y miré lo que me parecieron los bocetos de un fabuloso mundo de líneas, planos y superficies nuevas para mí. Quedé fascinado por sus palabras al explicarme todo lo que suponía su profesión: — Todo lo que ves en esas cartulinas es la proyección de un nuevo mundo listo para ser rehecho. Sí hijo, nosotros haremos de ésta una nueva humanidad sin lacras, sin miseria, sin debilidad. Crearemos un mundo más fuerte para una raza superior—. En ese momento amé a mi padre más que en ningún otro momento de mi corta vida. Él era Dios, creador de un mundo que yo interpreté que sería mejor. Era Dios y era mi padre.
Henchido de orgullo, apenas me di cuenta de que un hombre había pasado al despacho para preguntar algo relacionado con el gran plano que, con gesto serio, mostraba a mi padre. El exabrupto con que este le respondió me hizo salir de mi ensoñación igual que una piedra tirada con furia rompe el agua apacible de un estanque. Los insultos que le sucedieron se echaron como alimañas encima de ese hombre que apenas unos minutos entró alto y gallardo. Lo vapulearon de tal forma, que bajo su manta de agravios se fue arrugando, y su mirada se llenó de humillación. Y entonces vi cómo sus colores se transformaron: de los más soleados a juego con el día, pasaron poco a poco, como en una puesta de sol funesta, a un blanco y negro lleno de matices grises. Y salió por la puerta envejecido cien años. Mi padre me miró con sonrisa autosuficiente y prorrumpió en un discurso de palabras grandilocuentes que acabaron diciendo “Espero que te haya servido de algo esta primera lección de adulto”. Sí, así fue: mi vida cambió para siempre. “Crearemos un mundo más fuerte para una raza superior”. No dijo más justa ni más íntegra ni más honesta. Y entonces lo vi por primera vez: era un Diablo disfrazado de Dios al que yo nunca había visto hasta entonces. Dios y Diablo ¿era así el mundo o solo lo era mi padre? ¿Y mi madre? No, su mirada siempre triste y asustadiza cuando él estaba en casa la delataba, ella también lo había descubierto.
Me levanté de su sillón como si pudiera sufrir un contagio, y ante mi impaciencia y el incómodo silencio instalado entre ambos, salimos de aquellas paredes. Él erguido y satisfecho, yo avergonzado, mirando a los ojos de la gente que, cabizbaja, nos observaban. Y entonces descubrí, con verdadero horror, que muchos de ellos también habían perdido el color. ¿Cómo no lo vi antes cuando, admirado, pasaba entre sus mesas? Hombres y mujeres en blanco y negro. Me llevó al colegio y al abrir la puerta del coche y levantar la vista, un mundo de colores me deslumbró, envolviéndome con sus risas. Allí había vida. Más tranquilo pero todavía aturdido por lo que ahora me parecía una pesadilla, acudí a la clase. Y entonces el miedo se concentró en mi estómago cuando vi entrar al profesor de historia: él también era una persona en blanco y negro.
Hasta ese día, no prestaba atención al color del mundo. La hierba era verde, el cielo azul, la tierra marrón, la sangre roja, el sol amarillo… Cuando pintaba, los lápices de colores me ofrecían una variedad que me parecía más que aceptable. Solo cuando iba al cine el mundo se presentaba en blanco y negro, pero eso ocurría únicamente en la pantalla. La vida era multicolor.
Cuando llegué a casa y vi a mi madre con sus ojos azules, su pelo rubio y su sonrisa de labios rojos, un bienestar interior me invadió y la abracé como si la hubiera encontrado después de una larga ausencia. Subí corriendo a mi habitación, desabrochándome por las escaleras esa camisa de adulto que ya no quería, me parecía la culpable de aquella pesadilla de tintes grises, y me apresuré a vestirme con la ropa de niño de la que con tanto ahínco había renegado en los últimos meses: quería ser mayor de una vez por todas. Ahora quería volver a ser niño, aunque algo me gritaba por dentro que ya no había marcha atrás. Y así fue, lo supe en cuanto bajé las escaleras y entré en el comedor. Y vi a mi madre. Sentada. Quieta. Sus ojos eran dos bolas negras en un rostro macilento. Sus labios ahora se veían oscuros, dos rayas crispadas en silencio. De repente la vi vieja, muy vieja. Lo que antes fue luz, ahora era tristeza. Y miedo. Una arcada gigante salió de mi estómago y dos lágrimas arramblaron mis ojos hasta el dolor. Antes de caer al suelo inconsciente, escuché la voz de mi padre ordenando a mi madre: “Déjalo, tiene que hacerse fuerte”.
Pasé unas semanas con fiebres muy altas. Apenas recuerdo algo. Lo achacaron al crecimiento, a la edad, a la falta de vitaminas. Cuando me levanté por fin y me vi en el espejo del baño, supe que ya nada sería como antes. Había entrado en el mundo del blanco y negro, de los matices grises, de las miradas sin brillo, de la melancolía. No me importó, ya nada me importaba. Bueno sí, mi madre. Tenía ganas de verla y al mismo tiempo miedo por verla. ¿Cómo sería su aspecto? Pero el asombro fue mayúsculo cuando la vi pasar por la puerta envuelta otra vez en esa mirada limpia y alegre donde la paleta de colores componía un arcoíris. Y aunque no entendía qué había pasado, mi alegría se mezcló con la suya y así, abrazados, nos miramos en el espejo: ella revolviéndome el pelo y yo embobado en esa imagen que me parecía un hermoso cuadro de colores chillones. Porque yo también los había recuperado. Dicen que la risa es capaz de limpiarte el alma y volverte más joven. A mí me había devuelto el color.
Después de aquello, me sentí más tranquilo y empecé a indagar porqué veía a personas en blanco y negro, y a otras a todo color. Pregunté a mis compañeros para saber si a alguien más le sucedía lo que a mí, pero solo obtuve bromitas de mal gusto. También interrogué a mi madre, y ella me miró como si estuviera mal de la cabeza. Para no preocuparla no insistí, así que me dediqué a buscar en los libros de medicina y de psicología. Me pasé horas en la biblioteca sin obtener ningún resultado. Nada.
Hasta el día en que, después de dos meses de ausencia por trabajo, llegó mi padre. Estábamos cenando en el comedor, mi madre y yo, cuando abrió la puerta con un exabrupto ordenándonos recoger su equipaje y su abrigo. Fue como si las luces se hubieran debilitado. El color de mi madre desapareció ante mis ojos, y yo, perplejo y acongojado, vi cómo inmediatamente después se intensificaban los de mi padre. Me quedé sin habla y sin movimiento, por lo que este me conminó con un tirón de pelo, como era su costumbre, a subir sus maletas. Así fue como vi, en el espejo de la cómoda, que yo también me había vuelto del tono del cemento. Y supe que la ausencia de color estaba relacionada con la desdicha.
Con los años me acostumbré a caminar entre esos dos mundos en apariencia opuestos: el de color era vibrante, cantarín y futuro; el otro gris, mudo, malherido; si uno se veía gallardo y desafiante, el otro sumiso y retraído. Uno prometía amaneceres nuevos, el otro vagaba en un presente incierto; si aquel era esperanzador, este estaba moribundo. Aprendí todo sobre el mundo del color, íntimamente ligado a la emoción; estudié la infinidad de matices que lo comportan y su correspondencia con nuestra percepción. Investigué sus efectos y su relación en el comportamiento humano. Analicé pigmentos, experimenté con diferentes materiales, estudié su uso a lo largo de la historia… Me hice pintor. Y, para disgusto de mi progenitor, mi pintura es abstracta.
Hoy, cuarenta años después, me encuentro en las mismas oficinas en las que, por primera vez, experimenté lo que hoy comparto con apenas una docena de personas. Somos pocos y ha sido difícil localizarnos. Nos juntamos una vez al año para hablar de lo que en el grupo llamamos “El síndrome del blanco y negro”. Es una rareza que solo nosotros podemos ver. Nos ayuda a detectar el estado anímico de las personas. A veces me cuesta mirar a los ojos de aquellos que intentan fingir alegría cuando yo veo la inmensa tristeza que irradian en un cuadro cromático de pesadumbre. Intento ayudarlos iluminando su paleta de negros opacos. Con llegar al gris me basta. En el intento yo mismo pierdo parte de mi brillo, pero acudo corriendo a mis lienzos y mis pinturas. Me recargan.
Aquí plantado, en el que fue su despacho, me asalta el recuerdo de aquel día en el que cumplí 12 años. Y las palabras de mi padre: “Crearemos un mundo más fuerte para una raza superior”. No dijo más honesta. No dijo más justa. No dijo más íntegra. Esas palabras, que todavía resuenan en mí, me las llevé, pegajosas como la niebla, a aquella clase de historia. Hoy, por fin he comprendido lo que mi profesor vio en mí aquel día: las tonalidades grises que yo también distinguí en él. Ahora lo entiendo.
Estoy cansado. Últimamente observo a mi alrededor un manto sombrío que es demasiado grande y yo mismo me oscurezco. El desánimo me abruma. Es entonces cuando recupero la imagen de mi madre y yo en el espejo. Y nuestra risa. Y de nuevo el color se restablece.