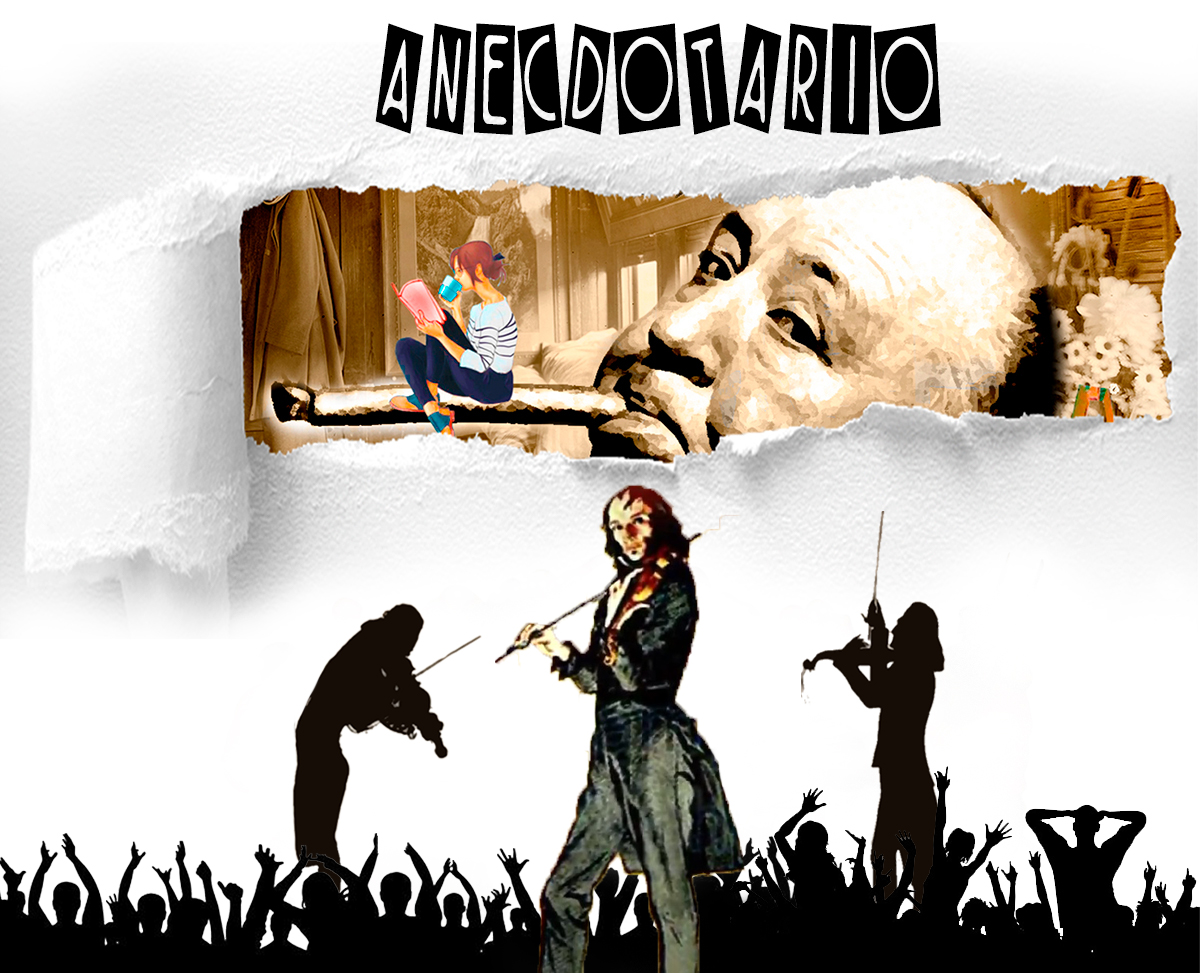LA RADIO
He pasado toda la noche despierta. No podía dormir, lo confieso. Un nerviosismo interior me lo impedía, mezcla de incertidumbre y excitación. Nunca di demasiada importancia a los premios, o eso creía yo. “El mayor premio es estar satisfecha con tu trabajo”, decía siempre mi madre, frase que ha sido mi máxima a lo largo de los años.
En esos momentos de vigilia neurótica me vinieron a la cabeza todo tipo de recuerdos: el traslado a la ciudad (con sus prisas, sus cielos grises y mis despistes por sus calles); los años de universidad (y la excitación de las discusiones en el bar, los ideales, la pasión por vivir); mi vida en el pueblo (donde me sentía perdida); la primera vez que entré en un estudio de radio (para protestar por la programación, a mi modo de ver mojigata y pueril…no sirvió para nada, al fin y al cabo yo no era nadie). Eran otros tiempos, otras mentalidades, otras vidas…
Y sin saber cómo, retrocedí a mi infancia de nueve años. Un viaje al pasado a un tiempo de risas, empujones, castigos, juegos…
En casa vivíamos mis padres, mis tres hermanos, mi abuela y yo. La casa era pequeña para tanta tribu. Tenía una minúscula cocina, donde apenas cogía mi madre con sus anchas caderas; un salón mediano, presidido por la televisión que mi padre acababa de comprar y que todos recibimos con alegría entre gritos y algún pescozón; y un estrecho pasillo que conducía al baño y a las tres habitaciones. Mis hermanos dormían juntos en un verdadero campo de batalla, donde las literas ejercían de trincheras en tiempo de guerra permanente. Como yo era la pequeña y la única chica, dormía con mi abuela, en un ambiente de paz eterna.
Mi abuela. La recuerdo con sus pasos cortos arrastrándose por el pasillo y su espalda inclinada, como si ella sola mantuviera el peso del mundo. Su rostro lleno de arrugas semejaba la tierra dura de los desiertos, y sus ojos eran dos pozos oscuros y profundos a punto de inundarse con el agua perpetua que su lagrimal ya no podía contener.
Siempre escuchaba la radio que teníamos en un rincón de nuestro abarrotado salón. Nunca se acostumbró al televisor, decía que era un engaño, y la prueba de ello era que la vida no se veía, como en ese dichoso aparato, en blanco y negro. Y lo decía ella, que representaba la imagen de un negativo, con su pelo blanco y su vestido negro, eternamente negro. No sé cómo podía escuchar algo con nosotros alrededor, siempre discutiendo por algún juego hasta llegar a las manos y que mi madre, con la zapatilla en la mano y un grito en la boca, ponía fin de manera brusca.
Cuando la radio dejó de funcionar, a causa, dicho sea de paso, de un balonazo que pagamos caro mis hermanos y yo, mis padres le compraron uno de esos pequeños transistores que cabían en una mano. Su alegría fue inmensa y nunca nos dejó tocarla por más que yo, en la intimidad de nuestra habitación, le pidiera que me dejara escucharla un ratito. Estaba celosa de ese aparato que me había robado los cuentos nocturnos, “cuentos de mi vida” los llamaba ella, que me relataba antes de dormir. Algunos eran graciosos, pero los más eran en verdad tristes, tanto que las lágrimas no paraban de rodar por mi cara infantil. Ahora, era ese pequeño transistor el que contaba historias y era ella la que escuchaba, y debían ser menos tristes porque siempre había una tenue sonrisa en su boca hasta quedarse dormida con esa “ladrona de cuentos” pegada a su oído. A partir de la llegada del transistor, mi abuela ya no era una abuela normal, era una anciana pegada a una radio que llegó a parecer un apéndice de su oreja. Cuando murió, con 100 años y unos meses, la enterramos con ese transistor que tanto gusto le dio en la vida. Esa era mi abuela, una anciana frágil que, aferrada a las ondas, volaba lejos de “esta vida que tantos disgustos me ha dado”. A partir de ese momento, en la habitación se hizo un vacío extraño y su cama quedó en silencio.
Es curioso, nunca antes había pensado en aquel recuerdo. En su cama dispuesta junto a la mía y el silencio que tras su marcha quedó flotando, como una niebla densa, en el cubículo de mi habitación. Un silencio que se hacía más presente en mis sueños nocturnos, en los que la ausencia muda de mi abuela y su transistor me aplastaban con su peso contra el colchón, hundiéndome en una angustiosa pesadilla de susurros, tristezas, ropajes negros, alguna sonrisa y alguna lágrima. Mi madre, preocupada por mis ojeras cada vez más profundas y mi tez más blanca, creyó adivinar la causa de tan mustia visión, y ni corta ni perezosa me compró un transistor parecido al de mi abuela, “para que tus noches no estén tan vacías y tus fantasmas se pierdan”.
Así fue como realmente empecé en la radio, un apéndice pegado a mi oreja que me trajo otra vez a mi querida abuela y sus “cuentos de mi vida” adheridos a mi recuerdo y que, ahora lo veo claro, fueron el germen de este programa por el que recibo el premio: Suspiros y cuentos.